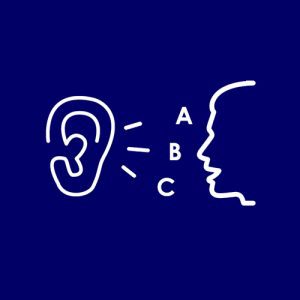La Sordera de los Monge
Alumna Daniela Porras Castillo, estudiante del Máster en Audiología Clínica y Terapia de la Audición
Introducción
Según menciona la Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2023) “más de 1.500 millones de personas a nivel mundial experimentan algún grado de pérdida auditiva. De estos, se estima que 430 millones tienen pérdida auditiva de gravedad moderada o mayor en el oído con mejor audición”. Este aspecto es significativo para que las personas adquieran conocimiento acerca de las problemáticas que afectan su audición y buscar con ello la prevención y tratamiento acorde a las necesidades en esta área.
En Costa Rica, las personas que presentan alguna deficiencia auditiva han evidenciado problemáticas no solo en la escucha, sino en otras áreas como en el desarrollo del habla, el lenguaje y la comunicación generando con ello dificultades en diversos ámbitos en los que se desenvuelve. Desde el siglo XVIII, existe prueba de que familias con un antecesor en común sufren de un problema de hipoacusia profundo producto de anomalías en un gen denominado GJBS, siendo que hasta el año de 1976 se empiezan a realizar las primeras investigaciones.
Dado lo anterior, tal como propone Sánchez (2016) en el año 1991, en el VIII Congreso de la Asociación Internacional de Genética Humana entre los aspectos abarcados se informó acerca de que en Costa Rica se evidenciaba un caso único el cual se le dio el nombre de “La Sordera de los Monge”, este caso se conoce de esta manera ya que clínicamente los pacientes que sufren esa hipoacusia profunda es porque forman parte de al menos cinco familias que habitan en el Gran Área Metropolitana, específicamente en la provincia de Cartago, Costa Rica, teniendo en común un antecesor de apellido Monge.
La sordera de los Monge es considerada como única en el mundo debido principalmente por la etiología genética y por las características audiológicas que evidencia la persona, además, se conoce porque como parte de sus características se evidencia una entidad auditiva y genética de naturaleza no sindrómica, de herencia autosómica dominante; así como de características audiométricas, tales como: neurosensorial coclear, ascendente (en su inicio), bilateral simétrica y progresiva.
Partiendo de este caso mencionado, en la actualidad existen amplias investigaciones que se extienden a otras zonas del país en donde se hace evidente los casos a los que se refiere la descendencia generacional que han evidenciado clínicamente. Es por ello por lo que, según las investigaciones, también existen familias en todas las demás provincias de Costa Rica o fuera del país, lo cual ha permitido dar paso a los estudios científicos, audiológicos, genéticos y médicos. Dado lo anterior propone Jiménez (2017) que:
Es la primera sordera hereditaria, autosómica, dominante que se registró en el Compendio Mundial de Enfermedades de Origen Genético, razón por la cual, se conoce científicamente como la sordera DFNA 1, única en el mundo hasta la fecha, porque no se ha registrado otra sordera similar (párr.4).
Dado lo anterior, los problemas auditivos repercuten en el desenvolvimiento de la persona en los diversos contextos en que se encuentran inmersos, además, el tipo y grado de sordera, cuando se presenta desde generaciones descendientes como en el caso que se estudia conlleva a que la persona que lo presenta se adecúe a esta situación y a la nueva vida ya que puede optar por el uso de audífonos o implante coclear para mejorar su calidad de vida.
En el desarrollo de este trabajo de investigación se entrará a desarrollar el tipo de sordera que presentan los pacientes con Sordera Monge con el fin de demostrar la particularidad de esa hipoacusia que evidencia que su origen es no sindrómica; de igual manera, pretende demostrar que existe información limitada ya que esta desde años atrás y actualmente no se cuenta con bibliografía nueva con respecto a esta temática, por lo que al querer ahondar acerca de la implementación de un programa de rehabilitación para los pacientes portadores de la Sordera Monge se desconoce del tratamiento y cómo minimizar los efectos funestos producidos por este trastorno, los cuales podrían ser prevenibles mediante la identificación oportuna.
En este apartado, se presentan en orden secuencial los avances y el estado actual del conocimiento en un área determinada; por ello, se expone en primer lugar el trabajo de más reciente data y luego los estudios anteriores. Es preciso señalar que los antecedentes de la investigación se refieren a la revisión de trabajos previos sobre el tema en estudio, realizados por instituciones de educación superior. Para Carlino (2019) “La función de los antecedentes es situar la propia investigación en el contexto de otras investigaciones más o menos recientes sobre temas similares” (p. 2).
A la fecha existe una investigación que indaga el tema de la hipoacusia profunda conocida como Sordera de los Monge, siendo que el material investigativo recopilado extrae como resultado final un libro, que a su vez, no es usual, en al ámbito de la literatura científica costarricense, que investigadores redacten libros sobre su tema de especialidad desde una perspectiva extensa que va direccionada a un público lector general, siendo que dicha práctica es más característica en la ciencia anglosajona.
Así mismo, se extraen puntos esenciales de artículos científicos de autores costarricenses que indagan sobre la particularidad de este tipo de sordera no sindrómica que afecta a los descendientes de una familia de la provincia de Cartago, Costa Rica, que para efectos de realizar el trabajo se procedió a examinar.
La primera revisión bibliográfica pertenece a un reportaje periodístico que realizó la Universidad de Costa Rica en el año 2007 la periodista Jennifer Jiménez Córdoba. Bajo el título “Mutación genética provoca la pérdida de audición en niños y niñas: ¿es su hijo un candidato?”, muestra la sintomatología propia de las afecciones auditivas como el zumbido de oídos, molestias por ruidos altos, baja captación de tonos graves que se relacionan a la condición genética particular en Costa Rica.
Se analiza como segunda referencia el libro Viaje hacia el silencio. La historia de una familia costarricense con sordera del autor Pedro León Azofeifa, siendo que dentro de los objetivos del libro se dividen en tres aspectos importantes, el primero tiene que ver con la investigación científica, a raíz de la presentación del caso en particular de unas familias con un pasado genealógico común, oriundos de la provincia de Cartago, cuyos integrantes padecen una sordera postlocutiva. El segundo punto de análisis de la literatura hace referencia a la maravilla de la audición. Por último, pero no menos importante, nos relata el drama humano de las personas que padecen ese tipo de sordera.
En tercer lugar, se estudia la publicación titulada “Aspectos audiológicos de la Sordera Monge”, por parte del Audiólogo Juan Carlos Olmo. En dicha publicación, el autor hace un llamado hacia la comunidad audiológica costarricense para que se logren tomar las medidas correctivas en cuanto al tratamiento y rehabilitación de los pacientes portadores de este trastorno, siendo que, las tecnologías de hoy permiten ofrecer mejores soluciones a la población que sufren ese tipo de sordera.
En este apartado, se realiza una explicación detallada acerca de los problemas en audiología que pueden evidenciar los pacientes y los posibles tratamientos a los que pueden recurrir las personas con esta problemática, los cuales se describen seguidamente:
Primeramente, es importante destacar que cuando una persona presenta problemas auditivos es por la presencia de algún trastorno que imposibilita poder escuchar lo cual puede conllevar a la sordera total, es por ello por lo que resulta conveniente conocer las causas que lo provocan para determinar el grado pérdida de audición y por ende, el procedimiento por seguir para brindarle un tratamiento adecuado para su calidad de vida.
El término hipoacusia, según propone la Biblioteca Nacional de Medicina [Medline] (2022) que consiste en “la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos”. Las pérdidas auditivas pueden presentarse por diversas causas, entre las que se mencionan los antecedentes familiares, infecciones en el oído, la meningitis, un trauma, debido a algunas medicinas, la exposición a ruidos fuertes o también debido al envejecimiento lo cual es una característica propia de la edad. La hipoacusia puede clasificarse en hipoacusia de conducción (lesiones en el conducto auditivo externo que impide que el sonido sea conducido de manera interna), hipoacusia neurosensorial (esta surge por lesiones en el óxido interno o del nervio auditivo VIII) y la pérdida mixta (puede deberse a un traumatismo craneoencefálico grave, por fractura de cráneo o por trastornos genéticos).
La sordera de los Monge
Con respecto a esta familia costarricense, la problemática de escuchar sonidos se presenta por causa genética debido a que esta se hereda de los padres hacia los hijos de ambos sexos, este padecimiento es dominante debido a que la persona que la padece cuenta con herencia ascendente con problemas auditivos y sus descendientes contarán con el mismo padecimiento y su pérdida auditiva será gradual hasta llegar a quedarse sordo en algún período de su vida afectando con ello la calidad de vida de la persona. No obstante, según propone Olmo (2007):
Cuando un individuo afectado tiene hijos, existe la probabilidad hasta en un 50 % de heredar la copia mutada y otro 50 % de que herede la copia intacta. En caso de heredar la copia intacta, el hijo será normoyente y no transmite más la hipoacusia. Basta una copia mutada del gen para presentar la alteración, debido a que este tipo de hipoacusia es dominante. (p. 3)
Como parte de las investigaciones que se han llevado a cabo acerca de este caso, sobre todo en la década de los 80 es que se evidencia en la persona con este padecimiento una mutación que afecta significativamente las células sensoriales del oído impidiendo con esto la formación de compuertas que permiten el paso de sales (de potasio especialmente) y por ello, no se desarrollan las corrientes neuroeléctricas que llevan la información al cerebro para que se produzca la audición.
En la actualidad, no se han desarrollado investigaciones con respecto a la sordera de los Monge; no obstante, en el área de salud, el estudio permite conocer las causas que conllevan a este padecimiento así como las consecuencias de dicha condición genética para ampliar el conocimiento de los profesionales. De igual manera, entender los aspectos clave de esta condición auditiva permite proporcionarles a las personas sordas un estilo de vida normal.
Desde el punto de vista audiológico, este caso se considera bilateral y neurosensorial debido a que afecta ambos oídos, además, se presenta de manera progresiva ya que evoluciona lentamente afectando con ello otras funciones básicas que desarrolla la persona tal como el habla.
Conforme va avanzando esta pérdida auditiva, las personas evidencian zumbidos o ruidos en el oído que generan molestia. No obstante, cuando la pérdida auditiva es significativa, aumentan los ruidos fuertes que siente en el oído hasta desaparecer debido a que llegan a perder completamente la escucha. Partiendo de lo anterior, es que en la “sordera de los Monge” inicialmente se presenta una disminución de los tonos graves hasta afectar significativamente toda la audición de la persona, en la siguiente figura se puede evidenciar la evolución audiométrica de la sordera de la Familia Monge:

Vargas et. al (1989) menciona que la sordera de los Monge presenta un tipo de herencia mendeliana de transmisión dominante debido a que la mutación génica es de penetrancia completa, por lo que no se conocen casos de hijos normoyentes que puedan transmitir la sordera a su descendencia. La proporción de sordos a normoyentes (1: 1) se cumple. Por ello, estos resultados resultan preocupantes para los profesionales en salud dedicados a la rama de la Audiología, debido a que la hipoacusia severa o profunda se ha venido incrementando a gran escala con el pasar del tiempo.
Específicamente, en Costa Rica, con el desarrollo de las investigaciones relacionadas a este caso en estudio, se presenta un tipo de hipoacusia no sindrómica que afecta a un sector de una población específica que generalmente se concentran en la provincia de Cartago, las personas que la padecen o pueden llegar a padecerla adquieren esa condición de sordera debido al factor genético.
Aspectos relevantes de la Sordera de los Monge | |
Elementos | Características |
a. Modo de transmisión genética | Factores hereditarios debido a las mutaciones mendelianas recesivas y las sorderas de transmisión dominante representan solo un pequeño grupo de todas las sorderas, están asociadas con trastornos en otros órganos y sistemas. En un pequeño porcentaje de estas sorderas, sin embargo, no se conocen anomalías asociadas. No se conocen casos de hijos normoyentes que transmitan la sordera a su descendencia. y la proporción de sordos a normoyentes (1: 1) se cumple. |
b. Hallazgos audiológicos | Se efectuaron pruebas de tonos puros por vía aérea y ósea, pruebas supraliminares e impedanciometría. Las pruebas de impedanciometría revelaron timpanogramas normales (tipo A). Las pruebas del reflejo acústico, en los casos en que aún era posible efectuarlas, fueron indicativas de patología coclear. Los resultados de las pruebas de logoaudiometría guardaron estrecha relación con el grado de pérdida auditiva para los tonos puros. |
c. Estudios clínicos | La sordera heredada puede estar asociada a otras anomalías en diversos órganos y sistemas, en el caso de la sordera de los Monge, la expresividad del gen puede variar en cuanto a la edad de aparición y en cuanto al grado de severidad de la pérdida auditiva. |
d. Estudios citogenéticos y moleculares | Los cromosomas de estos pacientes. obtenidos por microcultivo de linfocitos estimulados con fitohemaglutinina y teñidos por la técnica de bandeo G. Este análisis indica que el cariotipo al nivel de resolución que permite esta metodología es normal. Tanto en número de cromosomas, morfología de estos, así como también en el patrón de bandas no se detectaron alteraciones. |
Tabla 1. Aspectos relevantes de la Sordera de los Monge. Fuente: Vargas et al. (1989)
Historia de la genealogía costarricense
El primer dato por considerar es el origen del costarricense que tiene alrededor de 460 años, desde la incursión de los españoles en lo que se denomina hoy Costa Rica, y se dieron las primeras mezclas entre europeos e hispanoamericanos. De acuerdo con las estadísticas propuestas por Meléndez (2004) en el siglo XVI ingresaron desde Europa una cantidad de aproximadamente 478 personas, las cuales una cantidad de ellas fueron fundadoras, con lo que considera que se estableció en el país y dejó descendencia. Los datos no están muy claros, ya que algunos no dejaron familia, además de algunos otros no se tiene un conocimiento claro, y un restante que venía con familiares.
Lo que se conoce como fundador para el autor mencionado es porque basaron lo que se considera hoy la sociedad costarricense, bajo criterios de creadores de una cultura hispana. Cabe agregar que existían otros tipos de fundadores (amerindios y afroamericanos) que no se incluyen, así como a las mujeres fundadoras. Sobre este particular, se distingue que el Valle Central costarricense albergó a unas 83 familias fundadoras que tuvieron la oportunidad de mezclarse con amerindios y africanos provenientes de la costa caribeña del país.
Otro de los datos importantes es que gran parte de europeos no venían con compañía femenina, aunque sí existieron parejas que provenían de Europa. También hay que reconocer que se tienen pocos datos de la procedencia de estas personas, ya que no se ha determinado exactamente de qué parte de España provienen todas las personas registradas (solo se conoce la procedencia exacta en un 13% de los casos). Aun así, se sabe que un 55% eran de España, el resto de otras partes de América y el resto de otras zonas europeas.
Historia genealógica de la Familia Monge en Costa Rica
La historia de la Familia Monge que presenta hipoacusia hereditaria tiene registros de hace dos siglos. Se tienen datos médicos de principios del siglo XX por parte del Dr. Jesús Guzmán. Posteriormente en el año 1977, el Centro de Investigación de la Universidad de Costa Rica detalló en sus estudios la línea genética de la hipoacusia de esta familia, que indica que hubo un antecesor común de nombre Félix Monge, quien nació en el año de 1740, y que se conoce por los documentos de la época que era sordo.
Para el año 1991, se realiza el análisis cromosómico y se constata que el daño se encuentra en el brazo largo del cromosoma cinco. La comisión internacional de nomenclatura genética lo caracteriza como DFNA 1 que corresponde a designar que es el primer gen autonómico dominante que causa sordera. Se tiene conocimiento para la redacción del artículo de donde se extrae esta información que existían al menos 100 personas portadoras de este gen (Olmo, 2007). En la Figura 2, se muestra en detalle la genealogía de la familia Monge.

Informes de investigaciones sobre la Sordera de los Monge en el transcurso del tiempo.
Como se mencionó anteriormente, el caso de hipoacusia profunda conocida como Sordera de los Monge, ha sido sometido a diferentes investigaciones a lo largo del siglo XX y en la actualidad.
- Siglo XX (inicios): El Dr. Jesús Guzmán, médico oriundo de la provincia de Cartago, llevó a cabo algunos estudios sobre el caso, pero, en la revisión bibliográfica que realizó la persona autora del presente trabajo, no se logró encontrar prueba fehaciente de la investigación.
- 1976: El Dr. Pedro León Azofeifa inició el periodo de investigación profunda sobre el padecimiento a nivel audiológico que estaba afectando a unas familias cartaginenses.
- 1981: León, Vanegas y Sánchez realizaron investigaciones acerca del tema de la sordera hereditaria de transmisión dominante, autonómica y de expresión tardía.
- 1983: Moulton realizó un estudio de ligamento génico en una sordera hereditaria autonómica, dominante de expresión tardía.
- 1986: McKusick realizó estudios en herencia mendeliana en el hombre
- 1988: León y Vargas realizaron un mapeo genético de la sordera progresiva de tonos graves de herencia predominante
- 1989: Vargas, Sánchez y León estudiaron acerca de la sordera hereditaria de la familia Monge.
- 1991: León y Vargas realizaron un estudio sobre la sordera hereditaria en Taras de Cartago.
- 1991: León, Lynch, Morrow y King desarrollaron investigaciones sobre la sordera hereditaria en una familia de Cartago, Costa Rica.
- 1991: VIII Congreso de la Asociación Internacional de Genética Humana, en Washington, DC, en el que se informó a la comunidad científica, de la existencia en Costa Rica de una sordera única en el mundo: “La Sordera de los Monge”.
- 2007: Juan Carlos Olmo estudió aspectos audiológicos de la Sordera Monge.
- 2012: Pedro León Azofeifa escribió un libro acerca de la historia de una familia costarricense con sordera.
- 2013: Mariela Eugenia Arias Hidalgo investigó acerca de las mutaciones en el gen de Conexina 26 causantes de sordera neurosensorial no sindrómica, Hospital México, Costa Rica.
- 2016: José Raúl Sánchez Cerdas es un profesor de Audiología que se ha concentrado en realizar investigaciones acerca de la Sordera de los Monge
- 2017: Jeniffer Jiménez Córdoba realizó estudios de la mutación genética que provoca la pérdida de audición en niños y niñas.
De acuerdo con los estudios que se mencionaron previamente, de manera cronológica acerca de la sordera de la Familia Monge se desprende que, en la década de los años 80 fue donde se concentraron la mayoría de las investigaciones sobre este tipo de sordera. Siendo que, en los años 1990 a 1999 fueron muy escasas las investigaciones sobre ese tema.
En la primera década del siglo XIX, solamente se realizó una intervención muy “superficial” sobre la Sordera de los Monge por parte de un profesional en audiología, ya que se demuestra que el uso de audífonos en un solo oído, provoca el deterioro más rápido en el lado adaptado, no siendo esto una causa para contraindicar su uso; dado que la no utilización de prótesis provoca una deprivación auditiva que finalmente genera un problema de procesamiento auditivo y en el momento en que el paciente decide utilizar las prótesis se le hace muy difícil por este trastorno.
Los dos últimos informes presentados (2016-2017), prácticamente realizan la misma observación en cuanto a los tratamientos que se pueden aplicar a las personas que padecen ese tipo de sordera, mencionando las prótesis auditivas y el implante coclear como las dos soluciones, haciendo constancia en que las personas que presentan esa condición auditiva comparten ciertas características comunes en cuanto a la deficiencia auditiva; la solución es diferente para cada caso.
De igual manera, no se puede omitir que en el tiempo de pandemia y la situación generada en este contexto que ocasionó el virus (SRAS-CoV-2), repercutió en los servicios de atención médica. No obstante, en la actualidad, los atrasos que se presentan en el país se deben a la falta de profesionales en servicios especializados que puedan mejorar los servicios de atención para los pacientes con esta problemática.
En el caso de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.) como institución encargada de la seguridad social del país, se vio obligada a suspender los servicios de consulta externa, por lo que los pacientes de otorrinolaringología y audiología sufrieron una repercusión nefasta en la población con discapacidad auditiva, porque no solamente se les suspendió el control médico.
Además, cuando se evidencia la necesidad de una política de emergencia nacional, se debe a que no se está destinando presupuesto monetario para otorgar a este tipo de pacientes una calidad de vida acorde a sus necesidades, debido a que puedan contar con prótesis auditivas, teniendo el paciente que realizar un gran esfuerzo de índole económico para adquirir en el sector privado los aparatos auditivos, o en el peor de los escenarios, resignarse injustamente a vivir de momento en el silencio; por ello, considerando también el factor estresante que se genera al estar en confinamiento, el hecho de quedarse en casa sin poder hacer uso de las redes sociales para informarse o entretenerse, limita no poder utilizar los aparatos tecnológicos para estar en comunicación con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.
Diferenciar los tipos de tratamientos que se brindan actualmente para los pacientes con este tipo de pérdida auditiva.
Para llegar a un punto de conclusión con respecto a ese objetivo, se puede afirmar que los pacientes con la Sordera de los Monge reciben únicamente dos tipos de tratamiento: la prótesis auditiva y el implante coclear.
En cuanto a la prótesis auditiva se utiliza con el propósito de amplificar la señal, a fin de que el paciente escuche mejor diferentes ambientes acústicos. Sin embargo, la utilización de prótesis auditivas acelera la degeneración de los estereocilios de las células ciliadas cocleares. Las pruebas auditivas realizadas por el audiólogo Juan Carlos Olmos permitió demostrar que, al utilizar audífonos en un solo oído, provoca el deterioro más rápido en el lado adaptado, no obstante, esto no es una causa grave para contraindicar su uso, dado que la no utilización de prótesis provoca una deprivación auditiva que finalmente genera un problema de procesamiento auditivo y en el momento en que el paciente decide utilizar las prótesis se le hace muy difícil por ese trastorno.
Con respecto al implante coclear, considerado como uno de los adelantos médicos más importantes de los últimos 60 años, el cual se implanta un dispositivo electrónico dentro del oído mediante un procedimiento quirúrgico. Los implantes cocleares permiten a las personas sordas recibir y procesar sonidos y lenguaje. Sin embargo, estos dispositivos no restablecen la audición normal. Su función es procesar los sonidos y el lenguaje y transmitirlos al cerebro.
Un implante coclear no es adecuado para todos los pacientes con problemas de hipoacusia. El proceso de selección para realizar un implante coclear está cambiando a medida que mejora la comprensión de las rutas de la audición (auditivas) del cerebro y con los cambios en la tecnología.
En síntesis, los dos tratamientos descritos anteriormente, vienen a contribuir a poder brindar calidad de vida a los pacientes con ese tipo de sordera no sindrómica, ya que, al sufrir una discapacidad auditiva profunda, conlleva repercusiones no favorables en todas las esferas de la sociedad para los individuos que la padecen.
Debido a que los pacientes con Sordera Monge tienen el derecho de reinsertarse a la sociedad para continuar su formación académica, además, pueden ser productivos en muchas áreas laborales. En una esfera más íntima como es la familiar y social, pueden llegar a tener relaciones sólidas con los demás miembros pudiendo desarrollar una comunicación no compleja para ambas partes.
Conclusión
La conclusión es la idea a la que se llega después de un proceso de investigación donde se establecen los lineamientos finales de lo estudiado. El propósito del trabajo investigativo es analizar un tipo de sordera no sindrómica que según las conclusiones de la comunidad científica es única en el mundo, se le conoce como Sordera de los Monge.
En Costa Rica se aprobó un proyecto de ley N° 9142, titulado Ley de Tamizaje Auditivo Neonatal Universal (2013), la estrategia del Tamizaje Auditivo Neonatal Universal (TANU), consiste en la detección temprana del problema, una vez que se ha encontrado un neonato con pérdida auditiva, considerado como uno de los más grandes logros en el cuidado de la salud auditiva, además que puede generar un historial clínico auditivo del neonato para determinar si puede ser portador del gen mutado que ocasiona la Sordera de los Monge. Ese tamizaje se realiza en los principales hospitales del Estado, donde el seguro social universal cubre los costes para que a todos los neonatos se les realice dicho tamizaje.
Así mismo, la Caja Costarricense de Seguro Social, por medio de sus principales hospitales brinda el servicio de audiología en el cual se le realizan las audiometrías pertinentes para configurar el historial clínico de los pacientes con ese tipo de sordera, sin embargo, la Caja Costarricense de Seguro Social, no es la proveedora directa de los audífonos, teniendo que recurrir a contratar a empresas privadas, para que, mediante un proceso tedioso y burocrático de licitación sean proveedores.
Siendo que, en algunas ocasiones el contrato de licitación con la empresa proveedora prescribió su plazo, y la Caja Costarricense del Seguro Social no es expedita en volver a seleccionar un proveedor, dejando en total indefensión al paciente, que muchas veces debe recurrir a la empresa privada para adquirir los aparatos audiológicos, sufriendo un menoscabo en su economía, excepcionalmente recurren a la jurisdicción constitucional para iniciar un Recurso de Amparo alegando la violación al derecho de la salud, para que los magistrados de la Sala Constitucional, declaren a favor el recurso, viéndose obligado el Sistema de Seguridad Social a solucionar de manera expedita esa situación.
Es menester mencionar un aspecto importante a nivel del sector de educación pública, ya que en el año de 1968 se funda la Escuela Dr. Carlos Sáenz Herrera, conocida como la Escuela de Niños Sordos de Cartago. Con el objetivo de brindar oportunidades de educación en igualdad de condiciones, pero, con la colaboración de personal docente y administrativo con formación profesional para atender a esta población. Aunque, no todos los pacientes con Sordera de los Monge asisten a ese centro educativo, ya que, mediante el uso de audífonos o el implante coclear, el paciente puede asistir a cualquier centro educativo ya sea público o privado.
A nivel de rehabilitación tal vez es la arista que presenta más falencias, ya que no todas las empresas privadas brindan terapias de rehabilitación después de que el paciente adquiere los aparatos de audífonos con ellos, siendo la experiencia de la persona autora del presente trabajo, solamente se brinda el servicio de mantenimiento de los aparatos auditivos. Teniendo un efecto colateral en el sistema de salud pública, ya que la Caja de Seguro Social no es proveedor directo de los audífonos. Por ende, generalmente el paciente que utiliza audífonos no recibe terapia de rehabilitación por parte de la entidad pública.
Sin embargo, los pacientes de implante coclear, reciben la cirugía por parte del sistema de salud universal costarricense, además, cuentan con el control post quirúrgico por medio de terapias de rehabilitación.
En Costa Rica se utiliza el Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO) como lengua oficial de señas, siendo que un porcentaje importante con el padecimiento de la Sordera Monge lo aprende. Pero, además, se está haciendo conciencia a nivel de sociedad, para tener una población más empática, siendo que los noticieros nacionales siempre utilizan un intérprete de LESCO.
Recomendaciones
Con base en la experiencia profesional de la persona autora del trabajo, y el análisis literario, se desprenden dos recomendaciones importantes:
Nuevas investigaciones
Desde hace un par de años no se encuentran nuevas evidencias de investigaciones científicas para indagar el caso de la Sordera de los Monge, siendo un retroceso en los posibles avances médicos que en pleno siglo XXI vemos día a día. Es injusto y discriminatorio no contar con las nuevas generaciones de profesionales que se comprometan a investigar, para poder sacar a la luz nuevas evidencias científicas, para así poder proponer nuevos tratamientos, que, a lo mejor, mejoren la calidad de vida del paciente sordo.
Mayor compromiso para brindar terapias de rehabilitación
Se insta a la Caja Costarricense de Seguro Social, a la empresa privada que brinda servicios de audiología, al sector educativo, especialmente a la Universidad de Costa Rica y la Universidad Santa Paula a tener la voluntad de poder desarrollar conjuntamente un programa integral de rehabilitación para la población que padece la Sordera de los Monge.
Biblioteca Nacional de Medicina [Medline] (2022). Hipoacusia. https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003044.htm
Carlino, P. (2019). Antecedentes y marco teórico en los proyectos de investigación: aportes para construir este apartado. Acta Académica. https://www.aacademica.org/paula.carlino/274.pdf
Gutiérrez, J. (2014). Viaje hacia el silencio. La historia de una familia costarricense con sordera. Redalyc. https://www.redalyc.org/pdf/152/15233350026.pdf
Jiménez, J. (2017). Mutación genética provoca la pérdida de audición en niños y niñas: ¿es su hijo un candidato? Oficina de Divulgación Universidad de Costa Rica. https://www.ucr.ac.cr/noticias/2017/02/28/mutacion-genetica-provoca-la-perdida-de-audicion-en-ninos-y-ninas-es-su-hijo-un-candidato.html
León, P., Fernández, R., Loria, L., Mainieri, J., Laclé, A., Robles, S., Rodríguez, C., & Rodríguez, O. (1981). Caracterización de una sordera hereditaria de transmisión dominante, autosómica y de expresión tardía. [Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social, BINASSS]. https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/bitstream/handle/20.500.11764/2464/art9v24n1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Meléndez, M. (2004). Importancia de la genealogía aplicada a estudios genéticos en Costa Rica. SciELO. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77442004000300005
Olmo, J. (2007). Aspectos audiológicos de la Sordera Monge. Clínicas Audición. https://www.clinicasdeaudicion.com/wp-content/uploads/Aspectos-audiol%C3%B3gicos-de-la-Sordera-Monge.pdf
Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2023). Salud auditiva. https://www.paho.org/es/temas/salud-auditiva#:~:text=M%C3%A1s%20de%201.500%20millones%20de,el%20o%C3%ADdo%20con%20mejor%20audici%C3%B3n.
Vargas, C., Sánchez, J. y León, P. (1989). La sordera hereditaria de la Familia Monge. Acta Médica Costarricense, 33(1), 3-8. https://www.binasss.sa.cr/revistas/amc/v32n1/art2.pdf
Hernández-Sampieri, R. (2014). Metodología de la Investigación. 6ª ed. McGraw Hill Education.
Moulton, C. (1983) Audiological characterization of the Monge family of Costa Rica. [Tesis de maestría. Portland State University, Portland, Oregon].
León, P. y Vargas, C. (1988). Gene mapping of dominantely inherited progressive, low tone deafness. American Journal of Human Genetics, 43: A89.
León, P., Bonilla, J. y Sánchez, J. (1981) Low frequency hereditary deafness in man with childhood onset. American Journal of Human Genetics, 33: 209-214.
McKusick, V. (1986) Mendelian Inheritance in Man. The Johns Hopkins University Press. Baltimore.
Sistema Costarricense de Información Jurídica [SCIJ] (2013). Ley Nª 9142: Ley de Tamizaje Auditivo Neonatal. Universal.http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75280&nValor3=93289&strTipM=TC
Vargas, C. (1983) Un estudio de ligamento génico en una sordera hereditaria autonómica, dominante de expresión tardía. [Tesis de maestría, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica]
Vargas, C.I., Sánchez, J. R. y León. P.E. (1989). La sordera hereditaria de la familia Monge. Acta Médica Costarricense, 33: 3-9.
Santiago Zorrilla Arena (2012). Introducción a la Metodología de la Investigación. 2ª Ed. Ediciones Cal y Arena.
Consulta nuestra oferta formativa:
Busca
Visita nuestro perfil de Instagram
Últimas entradas
- 10 de abril de 2025
Terapia de Aceptación y Compromiso en Adultos con Hipoacusia Neurosensorial
- 20 de enero de 2025