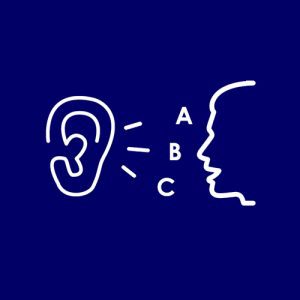Ambliopía desde la Optometría Pediátrica
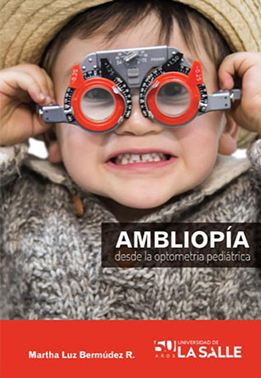
Datos Bibliográficos
Título: Ambliopía desde la optometría pediátrica
Autora: Martha Luz Bermúdez Ruiz
Editorial: Ediciones Unisalle
Año: 2015
Páginas: 136
ISBN: 978-958-8844-91-6
Autora de la Reseña
Laura Fontclara Arias: Óptica-Optometrista y estudiante del Curso de Experto en Optometría Clínica de SAERA.
Fecha de la Reseña: 09 de junio de 2025
Resumen
La ambliopía, conocida comúnmente como “ojo vago”, es un problema de visión que ocurre cuando el cerebro y uno de los ojos no trabajan juntos correctamente. Aunque el ojo puede parecer normal, el cerebro lo ignora o lo usa muy poco, lo que hace que la visión no se desarrolle de forma adecuada. El libro “Ambliopía desde la optometría pediátrica” de Martha Luz Bermúdez Ruiz explica esta condición de manera detallada, desde cómo se forma la visión en los niños, para comprender esta afección desde su origen hasta su tratamiento, enfocándose en el papel clave que juegan los optometristas en su diagnóstico y manejo oportuno.
Para empezar, la autora nos explica cómo se desarrolla o forma la visión desde el nacimiento de un niño. Al principio, los ojos de los bebés no ven con claridad ya que la visión no está completamente desarrollada, pero poco a poco, gracias a lo que observan y a las conexiones que se forman con el cerebro, su visión va mejorando. Es a través del proceso de emetropización (un ajuste natural del ojo) que los niños logran ver claramente y es fundamental para que los ojos se adapten correctamente a las necesidades visuales del niño. Este proceso se basa en la experiencia visual, es decir, cuanto más estimulado esté el sistema visual, mejor se desarrollará. Por ello se requiere estimulación visual y una detección temprana de cualquier problema.
Durante esta etapa crítica, si uno de los ojos no recibe una imagen clara, es decir, cuando uno de los ojos no recibe estímulos adecuados por diversas razones, como un estrabismo (ojo desviado), grandes diferencias de graduación entre los ojos (anisometropía), obstrucciones (como un párpado caído o una catarata congénita), el cerebro empieza a ignorar la información de ese ojo, y es entonces cuando se desarrolla la ambliopía.
El sistema visual es más plástico (es decir, más adaptable) durante los primeros años de vida, por lo que es crucial detectar y tratar la ambliopía cuanto antes para evitar una pérdida visual permanente. Así pues, se puede clasificar la ambliopía según su origen:
– Estrábica: ocurre cuando uno de los ojos se desvía (estrabismo) y el cerebro lo ignora para evitar ver doble.
– Anisometrópica: sucede cuando hay una gran diferencia de graduación entre un ojo y otro.
– Por privación: cuando algo físico, como una catarata o un párpado caído, bloquea la visión.
– Refractiva bilateral: se da cuando ambos ojos tienen graduaciones altas y no se corrigen a tiempo.
Seguidamente, se hace hincapié de cómo un optometrista debe realizar la historia clínica de un paciente con sospecha de ambliopía. Esto es más que solo revisar la vista, se trata de entender toda la historia del niño, realizando una anamnesis detallada desde el embarazo hasta los comportamientos cotidianos del niño actuales que puedan indicar problemas visuales.
Así pues, primero se pregunta sobre el embarazo y el parto: si hubo complicaciones, si nació antes de tiempo, o si necesitó incubadora. Luego se habla del desarrollo del niño: si gateó, caminó o habló a tiempo.
También se recopila información sobre antecedentes familiares de problemas visuales como miopía, estrabismo o ambliopía, ya que muchas veces estos tienen un componente hereditario. Luego, se hacen pruebas para conocer cómo ve el niño. Algunas de estas pruebas son:
– Prueba de agudeza visual: se evalúa cuán bien ve cada ojo por separado mediante optotipos adecuados a la edad (LEA, E, o dibujos). Si hay diferencia de más de dos líneas entre ambos ojos, es indicativo de ambliopía.
– Observación de fijación: se mira si el niño puede seguir un objeto con los ojos o si uno de ellos se queda quieto o se mueve mal. Se analiza si la fijación es central, estable y mantenida (CEM). Un ojo ambliope suele tener fijación excéntrica o inestable.
– Prueba de oclusión (Cover test y Cover-Uncover test): permite detectar estrabismo manifiesto o latente (forias). Se observa si hay movimientos correctivos al destapar uno de los ojos.
– Motilidad ocular: se examina el movimiento de los ojos en las nueve posiciones diagnósticas de la mirada, identificando posibles limitaciones musculares.
– Reflejo de Hirschberg y y Krimsky: pruebas sencillas para evaluar la alineación ocular mediante el reflejo corneal y uso de prismas, respectivamente.
– Pruebas de estereopsis (percepción de profundidad): se revisa si los dos ojos trabajan juntos para ver en 3D. Se usan tests como el Randot o Titmus Fly para evaluar visión binocular y percepción de profundidad. La ausencia de estereopsis sugiere supresión del ojo ambliope.
– Retinoscopía: se realiza con cicloplégicos (atropina o ciclopentolato) para neutralizar la acomodación y determinar con precisión el defecto refractivo.
– Oftalmoscopia directa/indirecta: ayuda a descartar causas orgánicas de disminución visual como opacidades de medios o alteraciones retinianas.
Además, se observa el comportamiento del niño puede dar pistas muy importantes: si se acerca mucho a los objetos, si gira la cabeza para mirar o si entrecierra un ojo. Todos estos detalles ayudan al especialista a entender mejor el problema.
Por último, se destaca la relevancia del entorno familiar ya que el trabajo en equipo con los padres es vital. Ellos deben entender el diagnóstico y comprometerse con el tratamiento, porque su apoyo hará la diferencia en la recuperación del niño, de lo contrario será muy complicado levantar la visión de dicho ojo vago, y más con el paso de los años.
En el libro se habla de las distintas formas de tratar la ambliopía. El tratamiento debe ser personalizado, según la edad del niño, el tipo de ambliopía y su severidad.
El primer paso en el tratamiento siempre es la corrección con gafas. En algunos casos, especialmente en ambliopías refractivas, esto es suficiente para mejorar significativamente la agudeza visual del ojo afectado. Se indican lentes según los resultados de la retinoscopía bajo cicloplejía. Es fundamental un uso constante y supervisado por los padres.
Oclusión con parche
Existe el Parcheo tradicional donde se tapa el ojo bueno por varias horas al día para obligar al cerebro a usar el ojo ambliope. El tiempo depende de la edad y del nivel de ambliopía. Por ejemplo, en niños pequeños se recomienda empezar con pocas horas y aumentar gradualmente. Así también, podríamos acudir al Parcheo parcial el cual es útil en etapas avanzadas del tratamiento para evitar la ambliopía inversa. Por último, se destaca el Parcheo penalizador (óptico/farmacológico) que se trata de desenfocar el ojo sano mediante filtros, lentes o atropina. Este es ideal en casos con poca colaboración al uso de parches y puediendo ser más cómodo para algunos niños.
Terapia visual
Ejercicios diseñados para entrenar la visión. Incluyen juegos y actividades que ayudan al niño a enfocar, seguir objetos con la mirada, mejorar la coordinación entre los ojos, y desarrollar habilidades visuales como la percepción espacial. La terapia puede realizarse en casa o en la clínica y debe ser divertida y motivadora para que el niño no la vea como una obligación. Se utilizan ejercicios personalizados para estimular la fusión sensorial, la acomodación y la coordinación binocular. Pueden incluir técnicas con anaglifos, vectogramas, ejercicios de fijación, prismas, y tareas que requieren atención visual sostenida. El objetivo es reintegrar al ojo ambliope dentro del sistema visual de manera activa.
Se debe evaluar periódicamente el progreso del tratamiento. Las visitas suelen ser mensuales o bimestrales. Se valora agudeza visual, estereopsis, cumplimiento y posible aparición de ambliopía inversa. El tratamiento se ajusta según evolución y respuesta. También se advierte sobre el riesgo de que el ojo bueno pueda debilitarse si se tapa por mucho tiempo, por eso siempre debe hacerse bajo la supervisión de un especialista.
A continuación, se presentan unos cuadros comparativos con protocolos de tratamiento según edad y tipo de ambliopía, destacando que el éxito depende de la constancia, la detección precoz y la colaboración familiar (Fig.1 y 2).
Figura 1:
Tratamiento según tipo de ambliopía
|
Tipo de ambliopía |
Tratamiento inicial |
Tratamiento complementario |
Consideraciones clave |
|
Refractiva |
Corrección óptica (gafas) |
Oclusión parcial, terapia visual |
Suele responder bien solo con corrección óptica. Debe mantenerse uso constante de gafas. |
|
Estrábica |
Corrección óptica + oclusión |
Ejercicios de fusión, penalización |
Requiere control de alineación. La oclusión debe ser supervisada. |
|
Anisometrópica |
Corrección óptica completa |
Oclusión y penalización, terapia visual |
Puede no mostrar mejoría inmediata. La adherencia es esencial. |
|
Mixta |
Corrección óptica + oclusión intensiva |
Terapia visual prolongada, penalización si es necesario |
Caso complejo. Necesita seguimiento frecuente. |
|
Por privación (deprivación visual) |
Cirugía si aplica (cataratas, ptosis) + tratamiento ambliopía |
Oclusión agresiva, estimulación visual temprana |
Requiere intervención inmediata. Peor pronóstico visual. |
Figura 2:
Protocolo terapéutico por edad
|
Edad del paciente |
Corrección óptica |
Horas de oclusión recomendadas |
Revisión recomendada |
Observaciones clínicas |
|
0 – 2 años |
Corrección +++ |
1–2 h/día (leve), hasta 4 h/día (moderada-severa) |
Cada 4 semanas |
Uso de gafas especializadas. Evaluación del desarrollo global. |
|
3 – 4 años |
Corrección |
2–4 h/día (leve), 4–6 h/día (moderada), 6 h o más (severa) |
Cada 4–6 semanas |
Mayor colaboración. Introducción de terapia visual. |
|
5 – 7 años |
Corrección |
Según gravedad (puede aumentarse o combinar con penalización) |
Cada 6–8 semanas |
Buen pronóstico si adherencia adecuada. Incluir tareas escolares. |
|
8 – 12 años |
Corrección |
2–6 h/día con seguimiento estricto |
Cada 2 meses |
Menor plasticidad cerebral. La motivación es clave. Terapias atractivas. |
|
>12 años (adolescentes) |
Corrección + penalización |
Parcial (poca efectividad en algunos casos) |
Cada 2–3 meses |
Resultados más lentos. Es fundamental la educación sobre el proceso. |
Opinión
Para finalizar esta reseña, es importante resaltar que en este libro “Ambliopía desde la optometría pediátrica”, es un buen punto de apoyo para los recién diplomados en Optometría. La lectura de este libro ha sido especialmente valiosa para consolidar mis conocimientos sobre ambliopía desde una perspectiva clínica y práctica. La obra ofrece un enfoque claro, accesible y bien estructurado sobre los aspectos fundamentales del diagnóstico y tratamiento de la ambliopía en la infancia. La autora presenta los contenidos de forma progresiva, empezando por la base anatómica y fisiológica del sistema visual, y avanzando hacia las técnicas específicas de evaluación y las estrategias terapéuticas más empleadas.
Uno de los puntos más positivos que destaco es la forma en que se abordan las pruebas clínicas. La autora no se limita a enumerarlas, sino que explica el porqué de su aplicación, sus limitaciones y cómo interpretar los resultados en el contexto del paciente pediátrico. Esto es especialmente útil para quienes, como yo, estamos empezando a enfrentarnos a casos reales en consulta, donde cada niño es diferente y no siempre sigue los “protocolos de libro”.
Me ha resultado muy útil la explicación detallada de cómo adaptar cada prueba según la edad del niño, su nivel de colaboración y su desarrollo psicomotor. Además, la insistencia en la importancia de la anamnesis y en observar el comportamiento del niño y el entorno familiar me ha hecho tomar más conciencia del valor de una evaluación integral, que va más allá de lo técnico.
En cuanto al tratamiento, la autora expone con claridad las diferentes alternativas terapéuticas, explicando cuándo es conveniente usar corrección óptica, oclusión o penalización, y cómo combinar estas opciones. También se mencionan ejercicios ortópticos y visuales como complemento del tratamiento, lo cual me parece acertado, ya que fomenta una recuperación funcional más completa y no solo una mejora de la agudeza visual.
Sin embargo, como crítica constructiva, considero que el libro podría haberse beneficiado de la inclusión de referencias más actualizadas a estudios clínicos recientes, especialmente en lo que respecta a tratamientos alternativos y nuevas tecnologías (como el uso de videojuegos terapéuticos o dispositivos digitales que se están desarrollando actualmente). También echo en falta una sección más específica sobre ambliopía en niños con condiciones especiales (como TDAH, trastornos del espectro autista o discapacidad intelectual), ya que estos casos suelen suponer un reto adicional para el profesional.
Asimismo, hubiera sido interesante incluir ejemplos clínicos reales o estudios de caso que mostraran la evolución del tratamiento en diferentes tipos de ambliopía (anisometrópica, estrábica, mixta, etc.), ya que eso facilitaría la comprensión práctica de los conceptos explicados.
En conclusión, considero que este libro es una herramienta muy útil como introducción clínica a la ambliopía para estudiantes y profesionales jóvenes. Aporta una base sólida y operativa para empezar a trabajar con pacientes pediátricos, pero para un abordaje más completo en el entorno profesional actual, recomendaría complementarlo con literatura científica más reciente, guías clínicas actualizadas y participación en cursos de formación continua. La ambliopía sigue siendo un campo en evolución, y mantenerse al día es clave para ofrecer una atención de calidad y basada en evidencia.