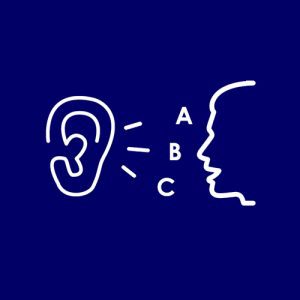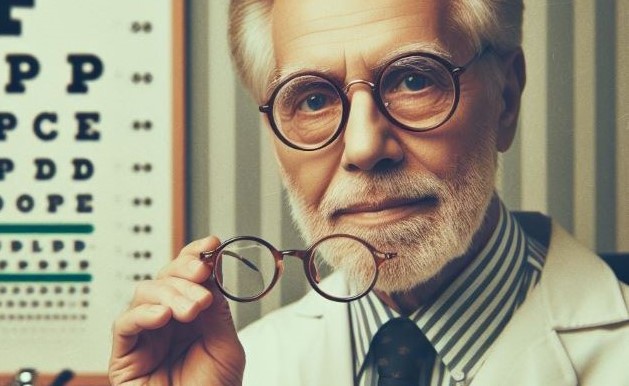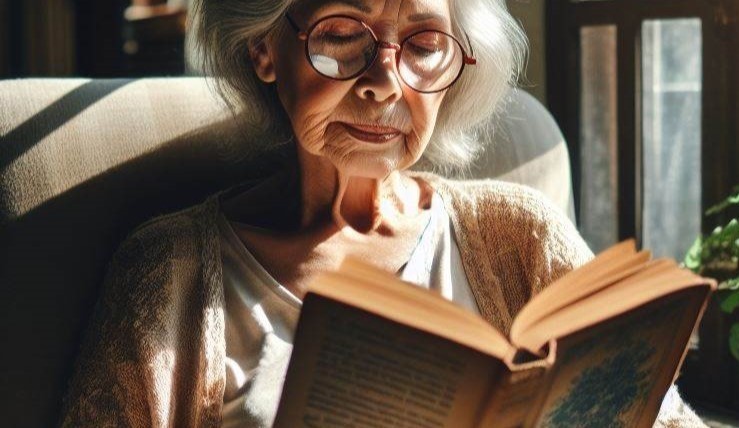Visión y Emociones
Por Pilar Gracia Agudo, Óptico-Optometrista y alumna del Máster en Optometría Clínica y Terapia Visual
Resumen
El uso de metáforas acerca de cómo nos sentimos ante determinadas situaciones nos hacen cuestionarnos el porqué de dicha metáfora. De esta situación surge la idea de que tal vez las emociones afecten a nuestra forma de percibir el mundo. Por otra parte muchos trastornos psicológicos están fundamentados o influenciados por las emociones. Siguiendo este hilo de pensamientos cabe pensar que además, aquellas emociones que influencien estas psicopatologías proyectarán sus síntomas en sujetos que las padezcan. Por tanto este trabajo se basa en una búsqueda de la información publicada sobre cómo las emociones primarias (tristeza, alegría, miedo, asco e ira) influyen en nuestra percepción, atención y memoria, haciendo mayor hincapié en lo referente al sistema visual, así como qué síntomas visuo-perceptivos presentan algunas de las psicopatologías influenciadas por las emociones primarias (Trastorno de estrés post-traumático y trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad).
Introducción
A menudo describimos el globo ocular como una cámara fotográfica: un conjunto de lentes que forman en la retina una imagen invertida y más pequeña que el objeto original. Sin embargo, la visión no queda reducida a conseguir imágenes de objetos sino que el cerebro es capaz de interpretar dichas imágenes y aportarles un significado.
Una vez que los ojos envían la información de un objeto al cerebro mediante impulsos nerviosos, éste es capaz de reconocerlo si ha tenido una experiencia previa con este objeto. Dicha experiencia además de la vista, puede valerse del resto de los sentidos y nos aporta una sensación (Gregory, 1965). La interpretación que nuestro cerebro hace de la sensación se denomina percepción.
Los orígenes del estudio de la percepción se remontan muy atrás. Las primeras teorías acerca de la percepción partieron de teorías previas, el sentido común y la reflexión filosófica (Luna & Tudela, 2007). Todas ellas intentaban buscar una solución válida a cuestiones como ¿hasta qué punto la información que nos aportan los sentidos sobre el mundo es fiable? De esta cuestión nacen dos corrientes antónimas: racionalismo y empirismo. El racionalismo se basa en la idea de que la razón es la principal fuente de conocimiento y por tanto, los sentidos no son una fuente fiable. Por otra parte, el empirismo defiende la experiencia a través de los sentidos como fuente principal de conocimiento (Rojas Osorio, 2000). Desde entonces a esta parte, se ha producido un cambio en la orientación de la investigación de la percepción, en el que entra en juego la psicología cognitiva y ha dado paso a nuevas corrientes: la investigación fisiológica y el computacionalismo (Luna & Tudela, 2007).
La investigación fisiológica pasó de ser un mero recurso acerca de cómo los órganos de los sentidos y los nervios mostraban una imagen del mundo al cerebro a ser un complemento de la psicología para averiguar qué ocurre una vez que la imagen ha llegado al cerebro.
El computacionalismo, por otra parte sostiene que el cerebro es como un gran ordenador que procesa símbolos. Uno de los investigadores que apoyó esta teoría fue David Marr con su teoría del procesamiento visual, donde estableció que el objetivo primordial del sistema visual es informar sobre la forma de los objetos en el espacio. Para logarlo, se realizaban 3 fases del procesamiento a partir de un input inicial: esbozo primario, esbozo 2½-D y modelo 3-D.
Esta evolución llevo a un punto de inflexión en el que la mente y el cerebro fueron considerados sistemas complejos de procesamiento visual, estrechando la relación entre psicología y neurociencia (Luna & Tudela, 2007).
Dos cualidades estrechamente relacionadas con la percepción son la atención y la memoria. La atención es definida como “una capacidad neuropsicológica que sirve de mecanismo de activación y funcionamiento de otros procesos mentales más complejos como la percepción o la memoria, mediante operaciones de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica” (Sánchez Gil & Pérez Martínez, 2008). Se distinguen 3 tipos: atención selectiva, dividida y sostenida. La atención selectiva, permite discriminar elementos relevantes de irrelevantes, convirtiéndose en un pilar clave en la percepción. La atención dividida permite estar concentrados sobre varios estímulos simultáneamente y la sostenida nos permite mantener la concentración sobre el estímulo. En el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH), se ve afectada la atención sostenida, y hay discrepancia sobre si se ve afectada la atención selectiva o la distracción es similar a la que muestran los niños sanos (Moreno Méndez & Martínez León, 2010). Estudios en adultos pueden clarificar esta dualidad, como el realizado por Couperus, Alperin, Furlong y Mott (2014) en el que evaluaron la atención selectiva mediante pruebas electrofisiológicas en adultos con TDAH y adultos sanos (grupo control). Los resultados insinúan que la posible disminución de la atención selectiva en la infancia tal vez no persista en la edad adulta. Esta afirmación es consecuente con algunas corrientes de investigación que afirman que personas con TDAH tienen una maduración cerebral más lenta. Por otra parte la memoria podría definirse como la retención de información, conocimientos y habilidades (Lieberman, 2012). Mantiene una relación directa con el aprendizaje, que se obtiene a partir de la memoria.
La percepción no queda delimitada únicamente por el tipo de estímulo, sino que se trata de una búsqueda activa para hallar la mejor interpretación de los datos disponibles, y para ello sigue 3 procesos clave (Banco Interamericano de desarrollo, Instituto Interamericano de ciencias agrícolas, OEA, Oficina sanitaria Panamericana, & Instituto Colombiano agropecuario, 1973):
El proceso receptor, en el que los sentidos captan información del exterior, y la transmiten a diferentes áreas cerebrales que interpretarán la sensación obtenida. Es decir, mediante la atención selectiva, soy capaz de identificar qué elementos me interesan del exterior.
El proceso simbólico, liderado por el razonamiento, la memoria y el aprendizaje: yo soy capaz de identificar un objeto porque he asociado previamente unos atributos a un nombre. Si soy capaz de recordar esos atributos e identificarlos en mi sensación, puedo darle un nombre y un significado; y también puedo saber si esa sensación la he experimentado previamente o no.
Proceso afectivo. Este último apartado parte de la idea de que cada experiencia perceptiva puede evocar unas características afectivas u otras, que serán diferentes para cada persona. Por ejemplo, una persona que padece estrés postraumático ocasionado por un accidente de coche, el hecho de ver un coche aparcado en su garaje le provocará unos sentimientos muy diferentes a los que esa misma situación le producirían a una persona sin estrés postraumático que acaba de comprar ese coche.
El último paso en el proceso de la percepción, sería finalmente elaborar una hipótesis sobre lo que estamos viendo, influenciada por las emociones y la motivación. En ocasiones, se convierte en una hipótesis errónea, y obtenemos las conocidas ilusiones (Gregory, 1965).
Descarga el archivo completo en el siguiente enlace: Pilar Gracia Agudo (2016). Vision y Emociones SAERA – School of Advanced Education, Research and Accreditation.