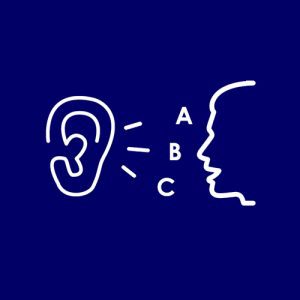Albinismo, características propias en el sistema visual
Por Sara Reiz Castillo, Óptico-Optometrista y alumna del Máster en Optometría Clínica y Terapia Visual de SAERA
Tutor: Dra. Elena Desamparados Tomás Verduras
La palabra albinismo viene del latín “albus” que significa “blanco” y fue en 1908 cuando Garrod lo describió científicamente (Dotor, 2016).
El albinismo es una condición genética que implica la mutación de uno o varios genes asociados a la síntesis de melanina. Como consecuencia de estas mutaciones, hay una ausencia o reducción de la melanina en el pelo, piel y/o los ojos (Wildsoet,Oswald y Clarck, 2000). Agustín Alomar (2015) detalla que el albinismo, se da en todas las especies animales y vegetales ya que supone una falta de pigmentación. Debido a su condición genética, estos animales son más fáciles de detectar por sus depredadores, por lo que es difícil encontrar animales albinos en la naturaleza.
Todos los animales albinos, por su falta o disminución de pigmento en la piel, hace que tengan los mismos problemas de protección frente a las radiaciones solares. No obstante, son los mamíferos los que tienen los problemas visuales más graves y en especial los primates.
Cada persona tiene una información genética que le es propia y la encargada de que cada ser humano sea diferente uno de otro dentro de su propia especie. Para poder explicar las causas del albinismo, primero hay que entender el proceso de la formación de la melanina.
Lluis Montoliu (2018) describe la melanina como un compuesto oscuro, un pigmento, que se produce solamente en dos tipos de células, en los melanocitos (que están principalmente en la piel y el pelo) y en las células del epitelio pigmentado de la retina. La melanina se sintetiza en estas células por acción de una colección de proteínas especiales, llamadas enzimas, que transforman sucesivamente un reactivo inicial (el aminoácido tirosina) en una serie de intermediarios entre los cuales destaca la L-DOPA, que acaba convirtiéndose en melanina.
A través de un proceso bioquímico llamado melanogénesis se sintetiza la melanina, la cual se efectúa en el seno de una organela intracitoplasmatica, llamada melanosoma (Montaudié, Bertolotto y Passeron, 2014).
Para que se produzca la melanina tiene que ocurrir una serie de reacciones enzimáticas (ruta metabólica) por las cuales se produce la transformación de un aminoácido denominado tirosina (tyr) en melanina por acción de la enzima tirosinasa.
 Como se puede observar en la imagen de la izquierda, se forman dos tipos de melanina:
Como se puede observar en la imagen de la izquierda, se forman dos tipos de melanina:
– La eumelanina: Se encuentra en la piel, iris y cabello. Nos encontramos con dos tipos, la marrón y la negra.
– La feomelanina: Es un polímero rico en azufre, por lo que aporta coloraciones más amarillentas y rojizas.
La combinación de estos dos tipos de melanina genera gran variedad de colores de pelo y piel. Una vez detallado el proceso de producción de la melanina, debemos conocer unos conceptos básicos de genética para explicar las causas del albinismo. Tagua (2011), los resume explicando que el ADN es una molécula de doble cadena en forma de hélice y sirve como almacén de la información genética.
Las células pueden ser de dos tipos, eucariotas (las cuales tienen un núcleo) y las procariotas (no tienen núcleo).
El ADN de las células procariotas se encuentran en el citoplasma y en las eucariotas el ADN es lineal y se encuentra en el núcleo (lo que llamamos cromosomas). Los cromosomas contienen a los genes que son fragmentos de ADN que llevan la información hereditaria. Las células humanas tienen 23 pares de cromosomas (46 cromosomas en total), de los cuales la mitad provienen de la madre y la otra mitad del padre (Morán, 2013).
Para la mayoría de las funciones del organismo es suficiente con heredar una copia correcta del gen. De esta manera, si se hereda una copia correcta de algún progenitor y otra anómala del otro, todavía puede mantenerse la función que estaba asociada a este gen. Sin embargo, a veces, tanto la copia del padre como la de la madre presentan algún tipo de anomalías (mutaciones) que impiden su función normal.

Las personas albinas han heredado las dos copias, tanto la de su padre como la de su madre, con versiones anómalas, incorrectas de alguno de los enes que llevan la información genética codificada para las funciones celulares que tienen que ver con la pigmentación(desde la producción , transporte o almacenamiento del pigmento o melanina) (Infogen, 2016).
Es por ello que al albinismo se le conoce y describe como una condición de herencia “autosómica recesiva” debido a que es necesario heredar las dos copias anómalas del gen (la de la madre y la del padre) los cuales, probablemente, tienen una pigmentación normal. En este caso, ambos se consideran portadores del rasgo de albinismo y existe una posibilidad entre cuatro (en cada embarazo) de que el bebé nazca con albinismo (Infogen, 2016).
Aunque la mayoría de las personas con albinismo tiene una piel muy blanca y pelo muy claro, dependiendo del albinismo que tengan, variarán los grados de pigmentación.
Lo podemos clasificar en dos grandes grupos:
– Albinismo oculocutáneo (OCA): Afecta a todas las partes del cuerpo que deberían presentar melanina.
– Albinismo ocular (OA): Afecta a los ojos.
Albinismo Oculocutáneo (OCA)
El albinismo oculocutáneo es un trastorno hereditario autosómico recesivo relacionado con la pigmentación. Sus manifestaciones clínicas incluyen hipopigmentación en la piel, cabello y ojos, hipoplasia en la fóvea y disminución de la agudeza visual (AV) (Sanabria, Groot, Guzmán y Lattig, 2012).
El albinismo oculocutáneo puede afectar a personas de todas las etnias y su prevalencia en el mundo es de 1:17000 (Molina, 2011). Por el momento existen siete tipos principales de albinismo oculocutáneo denominados OCA1, OCA2, OCA3, OCA4, OCA5, OCA6 y OCA7 y otros tipos menos frecuentes como el síndrome de Hermansky-Pudlak (con nueve subtipos: HPS1, HPS2, HPS3, HPS4, HPS5, HPS6, HPS7, HPS8, HPS9) y el Síndrome de Chediak-Higashi (CHS1) que combinan la falta de pigmento con otras alteraciones orgánicas mucho más graves (Infogen, 2016).
Albinismo oculocutáneo de tipo 1 (OCA1)
El albinismo óculo-cutáneo ha sido reportado en casi todas las poblaciones humanas, con una frecuencia promedio de 1 en 17.000 personas, es decir que, aproximadamente, uno de cada setenta pacientes es portador de mutaciones en los genes implicados. Por otro lado, el de tipo 1 presenta una prevalencia de 1 en 40.000 pacientes, aproximadamente (Sanabria et al., 2012).
Es el tipo más frecuente de albinismo oculocutáneo en poblaciones occidentales (América y Europa). Está producido por mutaciones o alteraciones en el gen de la enzima tirosinana que se encuentra en el cromosoma 11. Una característica importante es la presencia de una marcada hipopigmentación al nacer. La mayoría de ellos tiene el pelo y la piel blanca y el iris del ojo es de color azul pálido y translucido de tal manera que parece de color rosa o rojo. (Franco , Hernández, Dotor, Berenguer y Benito, 2016).
A su vez se subdividen en:
OCA1A: Anteriormente denominado “albinismo tirosinasa negativo”. Corresponde a mutaciones o alteraciones del gen de la tirosinasa que interrumpen la producción de pigmento. Tienen el pelo blanco y la piel muy clara. Debido a la carencia de pigmento, estas personas tienen riesgo elevado de sufrir quemaduras solares y cáncer de la piel. La AV está muy disminuida y la fotofobia y el nistagmus son muy marcados (Franco et al., 2016).
OCA1B: Anteriormente denominado “albinismo tirosinasa positivo” o “Albinismo Amish”. La enzima tiene una actividad mínima y se produce una pequeña cantidad de melanina: El color del pelo puede ir de oscuro a rubio, amarillo-naranja o incluso hasta café claro y la piel también puede tener algo de color. La cantidad de pigmento que puede sintetizarse y la edad a partir de la cual este pigmento se acumula puede variar. Al nacer carecen totalmente de pigmento y es por eso que pueden confundirse con OCA 1A (Franco et al., 2016).
Hay un subtipo del OCA 1B que es el albinismo sensitivo a la temperatura y es causado por una mutación del gen de la tirosinasa que produce tirosinasa sensitiva a la temperatura que tiene una actividad disminuida a 37ºC y mejora en temperaturas más bajas. Esta enzima no trabaja en temperaturas regulares del cuerpo (región axilar y cuero cabelludo) pero funciona en las regiones más frescas (piernas y brazos). Por lo tanto, en estos últimos lugares el vello es generalmente oscuro y en los otros es muy claro. Al nacer el diagnostico se confunde con OCA 1A. (Franco et al., 2016).
Existen muchas mutaciones o alteraciones del gen de la tirosinasa que concluyen en la condición OCA1A y OCA1B. Hay estudios como el de (King el al., 2003) que demuestran que en un 17% de casos de personas con OCA1 no es posible localizar la mutación o alteración en el gen de la tirosinasa, sugiriéndose que estas alteraciones se corresponden a las secuencias reguladoras de la expresión de dicho gen.
Albinismo oculocutáneo de tipo 2 (OCA2)
Es el tipo más frecuente de albinismo en personas de raza negra, de origen Africano, y está producido por mutaciones o alteraciones en el gen OCA2 (situado en el cromosoma 15 humano) cuya información genética permite generar una proteína anclada a membranas cuya función, en buena medida desconocida, tiene que ver con la formación de melanosomas, los orgánulos subcelulares que sintetizan y acumulan la melanina (Montoliu, 2009).
1.3. Albinismo oculocutáneo de tipo 3 (OCA3)
Este tipo de albinismo se asocia a mutaciones o alteraciones del gen de la proteína relacionada con tirosinasa de tipo 1 (TYRP1), otra de las enzimas componentes de la síntesis de melanina.
El gen TYRP1 es el único gen asociado con OCA3. Se ubica en el cromosoma 9p23 (el homólogo murino es el gen tyrp1 localizado en el cromosoma 4) y contiene 7 exones que codifican una proteína de 537 aa, la proteína TYRP1 (figura 2), a la que se le atribuyen diversas funciones: importante papel en eumelanogénesis, correcto procesamiento de tirosinasa y estabilización de su actividad enzimática como componente del complejo macromolecular TYR-TYRPI-TYRPII, manteniendo la integridad estructural melanosomal. (Slominski, 2004).
Albinismo oculocutáneo de tipo 4 (OCA4)
Corresponde a alteraciones del gel SL45A2, que codifica para una proteína de transporte asociada a melanosomas. Parece el tipo de albinismo más frecuente en Japón (Montoliu, 2009).
Albinismo oculocutáneo de tipo 5 (OCA5)
Corresponde a mutaciones o alteraciones en un gen, todavía desconocido, asociado a la región cromosómica 4q24 del genoma humano. Ha sido detectado por primera vez en familias de origen paquistaní (Montoliu, 2009).
Albinismo oculocutáneo de tipo 6 (OCA6)
Corresponde a mutaciones o alteraciones del gen SLC24A5, que codifica para una proteína de transporte que una había sido asociada a variaciones en la pigmentación humana, aunque fue descrito por primera vez en familias de origen chino ya ha sido detectado también en Europa (Montoliu, 2009).
Albinismo oculocutáneo de tipo 7(OCA7)
Corresponde a mutaciones o alteraciones del gen C10orf11, que codifica para una proteína involucrada en la diferenciación de los melanocitos. Este nuevo tipo de albinismo fue detectado por primera vez en familias danesas, de las islas Feroe. (Montoliu, 2009).
El albinismo oculocutáneo de tipo 5 al 7 se reconocieron por primera vez en 2012 y 2013 y se reportaron mutaciones en otros 3 genes (Franco et al., 2016).
Adicionalmente existen otros tipos de albinismo oculocutáneos, mucho menos frecuentes, en los que la disminución o ausencia de pigmento en la piel, pelo y ojos se manifiesta de forma combinada con otros síntomas, dentro de síndromes más complejos. Es el caso de:
Síndrome de Hermansky-Pudllak (HPS): Es un trastorno multisistémico caracterizado por la presencia de albinismo oculocutáneo tirosinasa-positivo, enfermedad hemorrágica por alteraciones de la estructura plaquetaria y, en algunos casos, fibrosis pulmonar, colitis granulomatosa o enfermedad renal granulomatosa enteropática secundaria a enfermedad por depósito lisosomal de ceroide lipofuscina.
Se describió por primera vez en 1959. Inicialmente se creyó que constituía una sola enfermedad, sin embargo, actualmente se considera como un grupo heterogéneo de, por lo menos, ocho trastornos autosómicos recesivos relacionados que comparten una vía genética común (Paredes, López, Monsiváis, Carrasco y Salazar-Bailón, 2012)
Hay 8 variantes conocidas de HPS en humanos ( Bharadwaj , Mumford, de la Fuente y Chakravorty, 2011). Es poco frecuente (con excepción de Puerto Rico en donde representa el tipo de albinismo más común, detectado en aproximadamente 1 de cada 2700 personas). Se manifiesta adicionalmente con hemorragias, problemas respiratorios (debidos a fibrosis pulmonar, problema más grave y discapacitante, por desgracia habitualmente con consecuencias fatales) y digestivos, que puede causar la muerte temprana (menos de 40 años) de las personas afectadas (Montoliu, 2009).
Síndrome de Chediak-Higashi (CHS): Es un defecto autosómico recesivo caracterizado por albinismo oculocutáneo incompleto e infecciones recurrentes, habitualmente letales. es causado por una mutación en el gen LYST (regulador de tráfico lisosomal; CHS1). En estas personas, es común el estrabismo y el nistagmo, tienen piel clara, con áreas hipercrómicas, predominando en las superficies expuestas. Su pelo es plateado y presentan gránulos intracitoplasmáticos gigantes, en diversos tejidos. (Quero, Álvarez y Sánchez, 2012).
2. Albinismo Ocular (OA1)
El albinismo ocular es un trastorno genético de la producción de melanina. En contraste con el albinismo oculocutáneo que involucra piel, cabello y ojos , el albinismo ocular se limita a los ojos. Causa características clínicas oculares que pueden incluir nistagmo, baja agudeza visual, iris translucido, transparencia macular, fotofobia y cableado neuronal anormal (Chong, Farsiu, Freedman et al., 2009).
Este padecimiento sigue un patrón de herencia mucha más simple porque el gen GPR143 se encuentra en el cromosoma X. Las mujeres tienen dos copias del cromosoma X mientras que los hombres tienen solamente una copia del X y una del Y. Es por ello que este tipo de albinismo conocido como Nettleship-Fallas o de tipo 1 se presenta únicamente en varones (Infogen, 2016).
Hay un tipo de albinismo que es menos común y que tiene un patrón de herencia recesivo autosomal. En este tipo, los dos padres del bebé tienen que tener este gen. Varones y hembras son afectados igualmente. Si los dos padres tienen este gen, existe una posibilidad del 25% de que nazca un bebé con albinismo ocular. Este tipo de albinismo puede ser una variación del albinismo relacionado con la tiroxinasa (tipo 1) o el gen P (tipo 2) de albinismo oculocutáneo. El color del pelo y piel pueden ser más claro que el de los familiares (NOAH, 2018).
Estudios recientes muestran que el albinismo ocular recesivo autosomal es una variación del albinismo oculocutáneo.

La severidad de los síntomas y problemas clínicos asociados al albinismo varía de un individuo a otro, dependiendo del tipo de defecto genético que padezcan. Sin embargo, las patologías asociadas a esta condición se pueden agrupar en tres grandes tipos de problemas:
1. Problemas en la piel
2. Problemas en la visión
3. Problemas sociales
Problemas en la piel de los albinos
Las personas con albinismo generalmente presentan una falta total (en personas con OCA1A) o parcial (en personas OCA1B u los otros tipos de OCA) de pigmente e piel, pelo y ojos (Montoliu, 2009).
Aunque la mayoría de las personas con albinismo tienen la piel blanca o pálida, el pelo es casi blanco, tienen falta de pigmentación o color en el ojo, estos datos no son por sí solos signos que indiquen un diagnóstico claro de albinismo.
Puesto que las personas albinas tienen falta de pigmento en la piel, hace que estén menos protegidas a las radiaciones solares. Esto hace que sean más sensibles a las quemaduras solares y a sufrir cáncer de piel. Además, tienen riesgo de presentar un engrosamiento patológico de la piel que se llama queratosis o coloración rojiza de la piel (eritematosis). Por lo tanto, deben tomar precauciones para evitar daños en la piel o causados por el sol, bien sea con ropa adecuada (camisas de manga larga y pantalones largos, gorros, sombreros…) y usar cremas protectoras solares apropiadas.
Los albinos que tienen producción mínima de tirosinasa, pueden adquirir algo de coloración con el tiempo de tal manera que la piel puede volverse amarilla y pecosa (Dotor, 2016).

Problemas en la visión de los albinos
En este punto vamos a ver los principales problemas en la visión que tienen las personas albinas. Es el apartado más importante en este trabajo ya que son los síntomas que un óptico-optometrista debe conocer.
Antes de empezar a enumerar y describir los problemas visuales, vamos a hacer un breve resumen de los conceptos básicos de anatomía y de funcionamiento del sistema visual.
Globo ocular
Ocupa la mitad anterior de la cavidad orbitaria junto con sus anexos. Son mantenidos, orientados y dirigidos por seis músculos que nos permiten moverlos para recoger de manera óptima los estímulos lumínicos y posteriormente trasladarlos a nuestro cerebro, una vez transformados en estímulos nerviosos, para interpretarlos (Párraga, Puerto, Puig, Yuste e Yturralde, 2018).

Como se puede observar en la imagen superior, está formado por tres capas:
La capa externa. Esclerótica. Es la capa protectora del ojo y la más resistente. Está formada por colágeno y fibras elásticas. En parte posterior y lateral es blanca y opaca, mientras que en la parte anterior es transparente y recibe el nombre de córnea.
La capa intermedia. La úvea. Está compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides que es de naturaleza vascular.
La capa interna. La retina. Es una capa neurosensorial encargada de recibir los estímulos luminosos y llevarlos a través del nervio óptico al cerebro. La retina tiene dos tipos de fotorreceptores:
a. Los conos: Proporcionan la visión fotópica que es la que utilizamos en las situaciones con suficiente intensidad lumínica. Son los responsables de la mejor agudeza visual y de la discriminación de los colores. Se encuentran en la fóvea que es el punto de la retina con mayor agudeza y que se localiza en la mácula, situada en la zona central de la retina.
b. Los bastones: Los bastones son muchos más numerosos que los conos. No son sensibles al color y se encuentran distribuidos por toda la retina. En situaciones de baja intensidad luminosa sólo los bastones son activos (visión tenue o escotópica) y no es posible distinguir colores (González, 2014).

Además, en el contenido ocular, encontramos el humor acuoso que ocupa la cámara anterior, delimitada por la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris, y la cámara posterior, delimitada por la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino.
Posteriormente al cristalino se encuentra el humor vítreo, un gel transparente que le da volumen al globo ocular. Los anexos del ojo están constituidos por los párpados, las cejas, la conjuntiva, las glándulas y vías lagrimales y los músculos extraoculares.
Nervio óptico
El origen del nervio óptico no tiene ni conos ni bastones y es la causa de la mancha ciega fisiológica de la visión normal. Los conos y bastones formarán sinapsis con las células bipolares, las cuales, a su vez, lo harán con las células ganglionares, de las que saldrán fibras no mielinizadas hacia la papila óptica, en donde se mielinizarán y formarán el nervio óptico. Éste abandona la órbita a través del foramen óptico, cerca de la arteria oftálmica y transcurre hacia atrás hasta unirse al nervio óptico contralateral en el quiasma óptico, donde se producirá una decusación parcial (los axones de las células ganglionares del lado nasal de la retina pasan al lado opuesto) (Sánchez,2001).
Sistema oculomotor
Para que una imagen se sitúe bien el punto de mejor agudeza visual de la retina, la fóvea, es necesario un preciso control de la posición de los globos oculares.
Los responsables de esta tarea son los músculos extraoculares, compuestos por cuatro músculos rectos y dos músculos oblicuos.
Los músculos rectos son:
a. El músculo recto inferior puede guiar el ojo hacia abajo: bajar la mirada.
b. El músculo recto superior puede guiar el ojo hacia arriba: elevar nuestros ojos.
c. El músculo recto interno puede guiar el ojo a la aducción de la nariz.
d. El músculo recto lateral puede guiar el ojo a la vez: el secuestro.
Los músculos oblicuos son:
a. El músculo oblicuo inferior: Este es el más corto de los músculos extraoculares. Permite una orientación del ojo hacia la sien y mirada fija elevada.
b. El músculo oblicuo superior: Este es el más largo de los músculos extraoculares. Permite una orientación del ojo para la nariz y bajar la mirada (Pro Visu, 2018).

Funcionamiento del sistema visual
Según explican Susana Torradés y Pol Pérez (2008), los objetos emiten o reflejan radiaciones luminosas de distinta frecuencia e intensidad que penetran en el interior del globo ocular a través de la pupila. La pupila se dilata o contrae en función de las condiciones lumínicas por la acción del iris. Después, la señal luminosa pasa por la córnea, el cristalino y la cámara interior acuosa hasta llegar a la retina, la parte fotosensible del ojo, dónde se encuentran las células ganglionares, bipolares y fotorreceptoras (los conos y los bastones). Hay, también, otros dos tipos de células: las células horizontales, que conectan entre sí a los conos y los bastoncillos, y las células amacrinas, que conectan las células bipolares con las ganglionares. En la retina, estos fotorreceptores transforman la luz en energía electroquímica que se transmite al cerebro a través del nervio óptico.
La energía electromagnética que incide sobre los conos y los bastones se transforma en impulsos nerviosos que llegan hasta las células ganglionares, cuyos axones se unen para formar el nervio óptico en el disco óptico. Los impulsos nerviosos, que proceden de la retina, llegan a través del núcleo geniculado lateral (NGL) del tálamo hasta la corteza visual del cerebro, situada en el lóbulo occipital, donde se produce la propia percepción.
Los haces nerviosos de cada ojo se encuentran en el quiasma óptico, donde parte de ellos se cruzan para ir a parar al hemisferio cerebral opuesto. Las fibras que salen del lado izquierdo de ambas retinas (y que corresponden al lado derecho del campo visual) se proyectan hacia el hemisferio izquierdo, y las que salen del lado derecho de ambas retinas (y que corresponden al lado izquierdo del campo visual) se proyectan hacia el hemisferio derecho.
Una vez que conocemos las partes del ojo y cómo funciona el sistema visual, podemos detallar los problemas y las alteraciones visuales que tienen las personas con albinismo.
Las principales limitaciones de las personas albinas no son las derivadas de su falta de pigmentación corporal, sino las derivadas de su falta de pigmentación ocular (Montoliu, 2009). Las personas con albinismos, sufren grandes problemas visuales, sirve de gran ayuda para la mejoría de su sistema visual, utilizar ayudas ópticas de baja visión.
Las personas albinas pueden presentar las siguientes alteraciones:
– Hipopigmentación del iris y de las células epiteliales de la retina: El iris puede ser de color azul claro grisáceo, violáceo o incluso marrón; pero no tiene suficiente pigmento para filtrar la luz que entra en el ojo, por lo que podemos observar una coloración rojiza al incidir la luz sobre los ojos (ya que al no existir pigmentación se ven reflejados los vasos sanguíneos). Esto se conoce como transiluminación del iris.
– Hipoplasia foveal: Falta de desarrollo de la fóvea del ojo y nervio óptico. Se realizaron pruebas con OCT en las que se demostró que en la ubicación anatómica de la fóvea había una señal retiniana altamente reflectiva, compatible con múltiples capas de células ganflionares que confirman la hipoplasia foveal (Meyer, Lapolice y Freedman, 2002). En la imagen que encontraremos a continuación se observa una retina con hipoplasia foveal:

– Agudeza Visual reducida: La AV designa la claridad y nitidez de la vista. En las personas albinas la visión oscila entre normal (en los pacientes con albinismo leve) a ceguera legal (visión menor a 20/200) y puede ser aún peor en los casos más severos. En estudios realizados por (Chong et al., 2009), se realizaron imágenes de OCT en tres grupos de sujetos: Con albinismo ocular y nistagmo, con albinismo oculocutáneo y con Síndrome de Hermansky-Pudllak (HPS). Los resultados sugirieron que la AV se reduce de 20/25 a 20/200. Es posible que al tener baja pigmentación, la luz que entra en el ojo es más propenso a la dispersión y hace que la imagen retiniana se degrada, mientras que al mismo tiempo , al existir hipoplasia foveal , la visión central disminuye debido a que los conos centrales están ampliamente espaciados.
– Fotofobia: Sensibilidad aumentada a la luz brillante y al resplandor.
– Trayectoria anormal del nervio óptico: Hay varios estudios como los llevados a cabo por Creel, O´Donell y Witkop (1978) en los que se han estudiado a personas albinas con la prueba de los Potenciales Evocados Visuales, que demuestran que el número de fibras nerviosas ópticas que van desde la retina hasta los núcleos geniculados laterales, los núcleos pretectales y los colículos superiores se redice significativamente en mamíferos albinos.
Estos estudios indican que el sistema óptico es funcionalmente incompetente y anatómicamente desorganizado en los albinos (Creel , Witkop y King, 1974).El quiasma óptico tiene menos fibras nerviosas sin decusar de lo normal, de modo que la mayoría de las fibras de cada ojo cruzan al hemisferio contralateral (Hereda et al., 1994).

– Nistagmo: Es un movimiento involuntario e incontrolable de los ojos. El nistagmo que se observa en el albinismo generalmente se manifiesta a los dos o tres meses de edad y tiene una gran amplitud y baja frecuencia (forma de onda triangular), un patrón que a veces hace que los padres piensen que su niño es incapaz de fijar objetos (Dotor, 2016).
El nistagmo probablemente se debe a la hipoplasia foveal y a las vías visuales anormales. (Chong et al., 2009). Para controlarlo, los pacientes frecuentemente desarrollan posiciones compensatorias de cabeza para obtener mejor AV. Con la edad a menudo disminuye.
– Estrabismo: Debido a la mala distribución de las vías ópticas, los pacientes con albinismo tienen un alto riesgo de estrabismo y de pérdida de la estereopsis (Chong et al., 2009). La incidencia de estrabismo es muy alta y se considera que el ángulo de desviación es menor entre aquellas personas que presentan nistagmo mínimo comparados con aquellas que presentan nistagmos obvios, quienes tienen a desarrollar unas desviaciones mayores a 20D.
– Errores refractivos: Los errores refractivos que podemos encontrar en las personas albinas son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo según la regla.

Problemas sociales
La discriminación y violencia que se genera en torno a las personas con albinismo es muy delicada, más en países de África que tienen la creencia de que su cuerpo contiene poderes mágicos, incluso en 25 países africanos cientos de personas que padecen de albinismo son atacadas, asaltadas, mutiladas y asesinadas (Aispur, 2018).
El albinismo es una condición que se puede diagnosticar simplemente por la observación de la ausencia parcial o total de la pigmentación de la piel, cabello y ojos. Se trata, por tanto, de un diagnóstico clínico, reforzado por antecedentes familiares (Talise, 2017).
En el diagnóstico se incluye: Un examen físico, la descripción completa de los cambios en la pigmentación, un examen completo de los ojos y una comparación de la coloración del niño con la de los familiares.
El examen ocular debe incluir detección del nistagmo, estrabismo y fotofobia. El especialista también inspeccionará la retina para determinar si hay signos de un desarrollo anormal.
Respecto a las pruebas de laboratorio que se pueden realizar a la persona afectada para confirmar el diagnóstico y diferenciar el tipo de albinismo pueden ser:
• Estudios del bulbo del pelo tomado de la cabeza para estudiar la actividad de la tirosinasa. La utilidad de este estudio es debatible.
• Pruebas genéticas de secuenciación del ADN para determinar el tipo de albinismo.
• Biopsias de la piel para poder observar la ausencia del pigmento melanina.
• El electrorretinograma es un test no invasivo que consiste en la colocación de un par de pequeños electrodos de registro, uno se coloca en el párpado del ojo y otro sobre la córnea. Se procede a presentar estímulos visuales al paciente como destellos de flash o la imagen de una rejilla. La respuesta de la retina a estos estímulos luminosos se detecta como impulsos eléctricos y se registra en una gráfica, la cual, en los pacientes albinos, está por encima de lo normal (Talise, 2017).
• La tomografía de coherencia óptica es una prueba de imagen no invasivo que utiliza ondas de luz para tomar de la sección transversal, fotos de su retina (el tejido sensible a la luz que recubre la parte posterior del ojo). Se puede usar en niños con nistagmo para clasificar las anormalidades de la fóvea y ayudar a determinar la causa.
El manejo a nivel visual para los pacientes albinos implica la adecuada corrección de los errores refractivos a través de gafas o lentes de contacto, la disminución de la fotofobia y el deslumbramiento a través de lentes fotocromáticas, filtros y el control de la iluminación en ambientes interiores, la valoración de baja visión y la adaptación profesional de ayudas teniendo en cuenta las exigencias y necesidades expectativas del paciente.
Compensación óptica
En la práctica clínica, algunos ópticos-optometristas prefieren no prescribir graduación si no hay mejora considerable en la AV. Hay pacientes que pueden necesitar gafas de cerca para relajar la acomodación, sobre todo en los niños. Además, dada la prevalencia de errores refractivos altos, debe tenerse en cuenta la posibilidad de adaptación de lentes de contacto porque permiten obtener la mejor AV posible y los pacientes que tienen el iris opaco, pueden usarlas como una alternativa cosmética.
Lentes convexas
Crean una imagen en la retina de mayor tamaño no precisando esfuerzo para enfocar. Pueden ser montadas en todo tipo de gafas, pudiendo ser monofocales o bifocales. Aunque tiene grandes ventajas, presentan los inconvenientes de obstruir la iluminación y de no ser estéticas.
Lupas
Son lentes convexas que. Hay dos tipos de lupas:
Lupas manuales: Se sitúan en una posición determinada sobre el objeto y es movida con la mano.
Lupas con soporte: Como su propio nombre indica, están en un soporte y no es necesario moverlas con la mano. Pueden ser de foco fijo o enfocables.
Telescopios o telemicroscopios
Son instrumentos que constan de varias lentes permitendo observar objetos. Las hay para lejos, para cerca ya para distancias intermedias. Presentan el inconveniente de que son difíciles de enfocar, requiriendo de aprendizaje previo, disminuye la profundidad de campo y el campo visual. (Párraga, 2018).
Lupa-televisión (telelupa)
Ayuda electrónica de circuito cerrado de televisión. Es la ayuda que más aumentos proporciona ya que puede llegar hasta 40 aumentos.
Radio-lupas
Son semejantes a las telelupas. Consta de una mini-cámara y una lente de aumento que a través de una antena envía una señal a un receptor de televisión convencional. Al contrario que la lupa-televisión se transporta más fácilmente. (Párraga,2018)
Lentes de absorción y filtros
Respecto a la cuestión de los deslumbramientos hay que valorar la adaptación de filtros, ya que pueden ser de gran ayuda. Normalmente la selección de los filtros se hace con base en pruebas de ensayo y error; igualmente, se encuentra que en los filtros de onda corta son útiles cuando hay deslumbramiento y algunos autores recomiendan el ámbar oscuro, ya que por sus características similares al espectro natural de los pigmentos del ojo (melanina del iris, epitelio pigmentario y carotenoides de la región macular) disminuyen la fotofobia y aumentan el bienestar visual.
Concomitante con el uso de filtros, la reducción de la fotofobia en ambientes interiores se puede lograr al controlar las condiciones de iluminación e indicando la ubicación preferencial de los estudiantes en las clases y de los adultos en sus puestos de trabajo (Molina, 2011).
Existen organizaciones para las personas con albinismo y sus familias, con el fin de dar apoyo entre ellas. Son:
- OLA (Organización Latinoamericana de Albinismo): Esta organización se origina en México y surge por la necesidad de difundir información verídica y dar soporte a los requerimientos específicos que tienen las personas con albinismo en Latinoamérica y de habla hispana en cualquier parte del mundo. www.albinismo.org/albinismo.htm.
- ALBA (Albinismo en España): Asociación de ayuda a personas con albinismo. Es un grupo de personas relacionadas con el albinismo y entre sus objetivos principales están las tareas de orientar y ayudar. www.albinismo.es
- NOAH (National Organization for Albinism and Hypopigmentation): Ofrece información y apoyo a personas con albinismo y a los profesionales de la salud que trabajan con ellos.

CONCLUSIONES
El albinismo es una enfermedad hereditaria que afecta a la pigmentación de la piel, el iris del ojo, el cabello etc. Desde el punto de vista de la optometría, presenta alteraciones visuales y oculares que le son propios y el óptico-optometrista debe conocer para poder remitirá estas personas al especialista correspondiente puesto que con ayudas visuales y cuidados de los ojos, ya sea con prescripción óptica, filtros, ayudas de baja visión o incluso con cirugía estos pacientes pueden mejorar su calidad de vida.
El albinismo se trata de una condición genética.
Las personas con albinismo pueden llevar una vida similar al resto teniendo las precauciones necesarias.
Alomar, A. (2015). Albinos: hijos de la Luna. Recuperado el 3 de enero de 2019, de https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-albinos-hijos-luna-20150321085935.html.
Albinismo.It.(2009).Recuperado el 20 de Octubre de 2018, de https://www.albinismo.it/info-scientifiche-albinismo-35/oca3.
Bharadwaj, V., Mumford, A., de la Fuente, J. y Chakravorty, S. (2011). Un caso de síndrome de Hermansky Pudlak tipo 2. Blood Journal, 118, 4919-4929.
Chong, GT., Farsiu, S., Freedman, S., et al. (2009). Abnormal foveal Morphology in ocular albinism imagen with spectral-domain optical coherence tomography. Arch Ophtalmology, 127(1), 37-44.
Creel, D., O´Donell Jr., F. y Witkop Jr., C J. (1978). Visual system anomalies in human ocular albinos. Science, 201, 931-933.
Creel, D., Witkop Jr., C J. y King, RA. (1974). Asymmetric Visually Evoked Potentialns in Human Albinos: Evidence for Visual System Anomalies. Investigate Ophtalmology&Visual Science, 13, 430-440.
De Sancha, M. (2018). Día internacional del albinismo: curiosidades sobre esta alteración genética. Recuperado el 23 de octubre de 2018, de https://www.huffingtonpost.es/2016/06/13/albinismo-causas-tratamiento_n_10402494.html.
Dotor, I., Franco, I., Hernández, I., Berenguer, M., Andreu, T. (2016).Albinismo oculocutáneo. Origen. Recuperado el 2 de enero de 2019, de http://genetica2b2016.blogspot.com/2016/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html
Dotor, I., Franco, I., Hernández, I., Berenguer, M., Andreu, T. (2016). Albinismo oculocutáneo. Tipos de albinismo. Recuperado el 2 de enero de 2019, de http://genetica2b2016.blogspot.com/2016/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html.
F. Wildsoet, C., J.Oswald, P. y Clarck, S. (2000). Albinism: Its implications for refractie development. Invest Ophthalmol Vis Sci., 41(1), 1-7.
Gónzalez, V. (2014). El sistema visual humano. Recuperado el 17 de febrero de 2019, de https://w3.ual.es/~vruiz/Docencia/Apuntes/Perception/Sistema_Visual/index.html
Hereda, P., Lai, S., Haacke, E. M., Lerner, A. J., Hopkins, A. L., Lewin, J. S., Friedland,R.P.(1994). Abnormal Connectvity of the Visual pathways in human albinos demostrated by Susceptibility-sensitized MR. Neurology 44(10),1921-1926.
Hertle, R. W. (2013). Albinism. Particular attention to the ocular motor system. Middle East African Journal of Ophthalmology (MEAJO), 20(3), 248-255.
Infogen (2016). Albinismo. Falta de pigmento en la piel y anexos. Recuperado el 7 de enero de 2019, de https://infogen.org.mx/albinismo-falta-de-pigmento-de-la-piel-y-anexos/.
Jefferson, A. (2018). Albinismo: tipos, mentiras y mitos sobre esta alteración genética. Recuperado el 3 de enero de 2019, de https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/albinismo-tipos-alteracion-genetica.
King ,RA., Pietsch, J., Fryer, JP., Savage, S., Brott, M.J., Russell-Eggitt, I., Summers, CG., Oetting, WS.(2003). Tyrosinase gene mutations in oculocutaneous albinism 1 (OCA1): definition of the phenotype. Hum Genet, 113(6):502-13.
Manzanares, V. (2016). ¿Sabías que… el albinismo es más común de lo que se cree?. Recuperado el 14 de octubre de 2018, de http://lapalabrapurpura.es/2016/06/11/sabias-albinismo-mas-comun-lo-se-cree/
Meyer, CH., Lapolice, DJ. y Freedman, SF. (2002). Foveal hipoplasia in oculocutaneous albinism demonstrated by optical coherence tomography. American Journal of Ophtalmology, 133, 409-410.
Molina Montoya, NP. (2011). Albinismo oculocutáneo: alteraciones visuales,oculares y manejo Optométrico. Investigaciones Andina, 13(23), 324-337.
Montaudié, H., Bertolotto, C. y Passeron, T. (2014). Fisiología del sistema pigmentario. Melanogénesis. EMC – Dermatología, 48, 1-11.
Montoliu, L. (2009).Información sobre ALBINISMO para personas albinas y para padres y madres de hijos albinos. Recuperado el 16 de noviembre de 2018, de http://wwwuser.cnb.csic.es/~albino/albinoper.html.
Morán, A. (2013). ADN, genes, cromosomas…Recuperado el 12 de diciembre de 2019, de http://www.dciencia.es/adn-genes-cromosomas/.
Paredes, R., López, N., Monsiváis, A., Carrasco, D. y Salazar-Bailón, JL. (2012). Síndrome de Hermansky-Pudlak. Expresión clínica variable en dos casos clínicos. Boletín médico del Hospital Infantil de México, 69(4), 300-306.
Párraga, P., Puerto, M., Puig, E., Yuste , JC. e Yturralde , A. (2018). Entorno educativo para personas con albinismo 2018. Recuperado el 20 de enero de 2019, de http://www.albinismo.es/educacion/GuiaEntorno.pdf
Pérez-Carpinell, J., Illueca, C., Capilla, P., Morales, J. (1991). Vision Defects in Albinism. Optometry and Vision Science, 69(8), 623-628.
Provisu. (2018). Anatomía del ojo. Recuperado el 16 de Febrero de 2019, de https://www.provisu.ch/es/dossiers-es/ojo-y-vision.html.
Quero, A., Solís, RM. y Sánchez, LM. (2012). Síndrome de Chediak-Higashi, a propósito de un caso clínico. Revista Mexicana de Pediatría, 79(2), 105-108.
Sanabria, D., Groot, H., Guzmán, J. y Lattig, MC. (2012). Una mirada al albinismo óculo-cutáneo:reporte de mutaciones en el gen TYR en cinco individuos colombianos. Biomédica, 32(2), 269-276.
Sánchez, F. (2001). El nervio óptico y los trastornos de la visión. Elsevier, 38(9), 377-412.
Tagua, V. (2011). Conceptos básicos de genética. Recuperado el 2 de febrero de 2019, de https://www.hablandodeciencia.com/articulos/2011/10/31/conceptos-basicos-de-genetica/.
Talise, M. (2017). Albinismo. Recuperado el 23 de diciembre de 2018, de https://www.webconsultas.com/salud-al-dia/albinismo/diagnostico-del-albinismo.
Torradés, S., y Pérez, P. (2008). Sistema visual. La percepción del mundo que nos rodea. Elservier, 27(6), 9-130.
Wildsoet, F., Oswald, PJ. y Clark, S. (2000). Albinism: Its Implications for Refractive Debelopment. Investigative Ophtalmology&Visual Science, 41(1), 1-7.